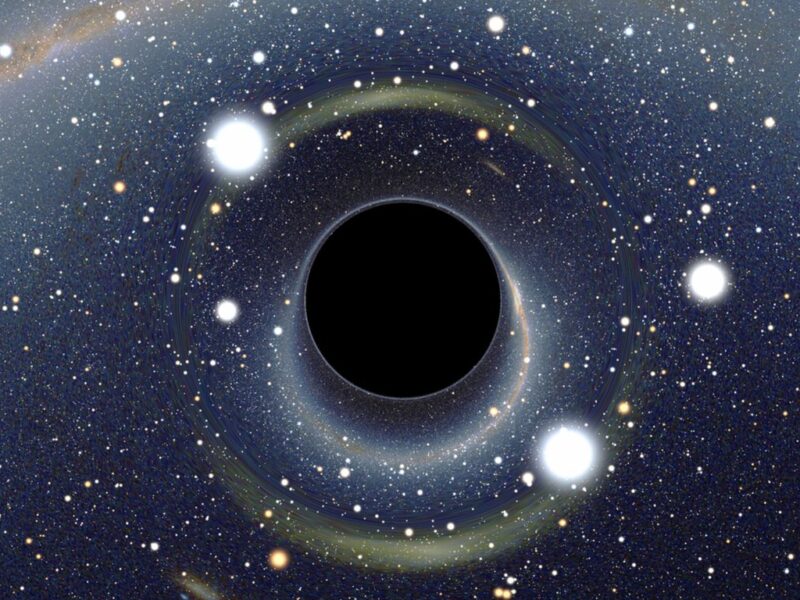Por qué está bien olvidarse de algo todos los días (y por qué Borges quería olvidarse de mucho)
- Desde la filosofía que propone que es saludable “desprenderse de creencias pasadas” hasta la necesidad encontrar nuevas inspiraciones, muchos pensadores celebran no retener todo en la memoria.
“¿Por qué arrastrar este cadáver de tu memoria?”, ofrecía el filósofo trascendentalista estadounidense Ralph Waldo Emerson en su libro Autosuficiencia, de 1841. Era una invitación a desprenderse de creencias pasadas y de cosas que una vez se dijeron en voz alta -de hecho, de versiones anteriores de nosotros mismos- en aras de la reinvención. El hijo del predicador trascendentalista incluso le dijo una vez a su hija Ellen que era “un vicio recordar”, con la esperanza de que dejara de fijarse en los errores que había cometido en sus deberes.
Hoy en día, la mayoría de nosotros intentamos recordar dónde dejamos las llaves del coche, las gafas de leer o quién es el Presidente de México. La memoria semántica, la capacidad de recordar hechos y cifras, difiere de la memoria episódica, la capacidad de viajar al pasado en nuestra mente y recrear -aunque sea vagamente- una escena.
Esta última depende de la imaginación, escribe el neurocientífico y psicólogo clínico Charan Ranganath en su nuevo libro, Why We Remember: Unlocking Memory’s Power to Hold on What Matters (Por qué recordamos: Liberar el poder de la memoria para retener lo importante). Cada vez que recordamos episodios pasados, los reconstruimos de nuevo, “como si le diéramos al ‘play’ y a ‘grabar’ al mismo tiempo”, escribe.
Esto explica algunas de las formas en que nos falla la memoria, ya sea cuando los testigos creen erróneamente que una persona en una rueda de reconocimiento robó un bolso, o cuando se trata de plagio involuntario. Ranganath, que también es músico, cree verosímil que George Harrison no se diera cuenta realmente de que había copiado la melodía de “He’s So Fine” mientras escribía “My Sweet Lord”.
“Olvidar es ser humano”, afirma Ranganath. Con explicaciones lúcidas y rigurosas de la neurociencia pertinente, su libro pretende tranquilizar al lector diciéndole que gran parte de lo que olvidamos a diario está bien. Los problemas que tenemos con la memoria -y tenemos muchos- surgen, en cambio, de nuestra expectativa de que sea precisa y fotográfica en lugar de creativa e impresionista. Nuestras mentes representan el pasado en montajes surrealistas, no como cinéma verité; somos más Willem de Kooning que Dorothea Lange.
La evolución nos hizo así, nos dice Ranganath, aunque lo hace sin examinar qué podría distinguir la creación de recuerdos de los humanos de la de, por ejemplo, los elefantes o los cuervos. Las experiencias más distintivas, más emotivas y más vinculadas a nuestra supervivencia -amenazas, alimentación, posibilidad de reproducirnos- permanecen más fácilmente en la memoria de las personas.
Perdemos la memoria de cosas como las llaves de casa porque las usamos tan a menudo que las muchas veces que las colocamos interfieren unas con otras, de modo que el recuerdo de ayer de un suceso cotidiano tiene poco poder de permanencia en la mente. Por el contrario, los recuerdos traumáticos que perduran sirven de advertencia para evitar esos mismos peligros en el futuro, algo que los primeros humanos necesitaban.
Muchos de los veredictos del libro sobre cómo se manifiesta la memoria son intuitivos, si no obvios: un olor o una canción pueden evocar episodios perdidos del pasado, algo que Proust ya sabía hace un siglo cuando puso las magdalenas en el té de Marcel. Cuando bajamos la cámara y nos empapamos de todos los detalles sensoriales, es más probable que retengamos un acontecimiento en nuestra mente que si lo vemos a través del objetivo.
Pero el libro de Ranganath brilla cuando explica cómo funciona todo esto en el cerebro. Sus descripciones de estudios complejos son entretenidas y esclarecedoras, y describe vívidamente la historia intelectual de la ciencia de la memoria, incluyendo cómo las nociones predominantes han sido desbancadas con el tiempo por la investigación experimental.
Es un narrador generoso y humilde, que nos habla de las apuestas que perdió con otros científicos cuyas hipótesis había descartado. Describe el progreso científico -con precisión- no como producto de genios singulares, sino como surgido “del trabajo colectivo de una comunidad diversa”. Su autodesprecio aumenta su credibilidad y contrasta notablemente con el tono autoengrandecido de muchos libros comerciales escritos por científicos.
Este no es un libro sobre cómo convertirse en un campeón de la memoria -para eso, véase Moonwalking With Einstein (Paseo lunar con Einstein), de Joshua Foer-, ni tampoco sobre cómo evitar la demencia y otros trastornos de la memoria. Pero, con algunas excepciones -la más notable, cuando habla de los veteranos a los que ha asesorado y que sufren trastorno de estrés postraumático-, Ranganath da a entender que sería mejor recordar más.
Pero, ¿qué hay de la utilidad del olvido? ¿Cuándo debemos recordar y cuándo olvidar? ¿Tenemos elección? Sabemos que la nostalgia puede ser una forma de quedarse en el pasado en lugar de abrazar las realidades del presente o las posibilidades del futuro. Los agravios del pasado pueden impedir a sociedades enteras escapar de los ciclos de violencia. Y a nivel personal, ¿no tenemos buenas razones para dejar atrás nociones pasadas de nosotros mismos, para reimaginar constantemente quiénes somos en aras de una vida más plena y creativa?
Cuando el escritor Lewis Hyde contempló tales cuestiones a través del prisma de la literatura, la historia y el arte en su libro A Primer for Forgetting (Un manual para olvidar) (2019), observó que Jorge Luis Borges, que creía que la imaginación requería una mezcla de memoria y olvido, anhelaba la libertad de olvidarse de sí mismo para ser alguien nuevo.
El compositor John Cage utilizó las operaciones fortuitas del I Ching para olvidar melodías conocidas e inventar nuevas secuencias de notas que esperaba que la gente pudiera escuchar con más vivacidad en lugar de anticipación.
Hyde postuló que la creatividad podría requerir el olvido. Ranganath se refiere brevemente a ello cuando describe un estudio que demuestra que las personas con mayor rendimiento en pruebas de pensamiento creativo eran más susceptibles de que se les implantaran recuerdos falsos. Pero sus lectores no entenderán cómo la neurociencia corrobora o cuestiona las intuiciones de Borges y Cage, ni cómo la memoria puede obstaculizar o ayudar a su propia creatividad.
Ranganath defiende brevemente que los artistas humanos siempre superarán a los artistas de la IA porque se nutren de influencias variadas, una noción que se vuelve más endeble a medida que los avances de la IA siguen aturdiendo. Pero deja de lado la cuestión de si deberíamos reevaluar los propósitos de la memoria en medio del cambio tecnológico.
Emerson trataba sus cuadernos como un banco de memoria externo, sin saber que un día la gente dimensionaría sus ordenadores en función de su memoria de trabajo. ¿Debemos seguir cediendo más tareas de memoria a las cámaras de los smartphones y a la inteligencia artificial, o necesitamos seguir entrenando nuestras mentes para mejorar nuestra memoria semántica y episódica?
Lo más convincente de Por qué recordamos es que ofrece un razonamiento científicamente sólido para aceptar con gracia que, pase lo que pase en este nuevo mundo, no recordaremos todo lo que queramos. La investigación sobre la memoria deja claro que no sirve de nada luchar contra la marea del olvido, que deja en tierra algunos recuerdos mientras se lleva -a veces afortunadamente- el resto.
Fuente: infobae con the washington post